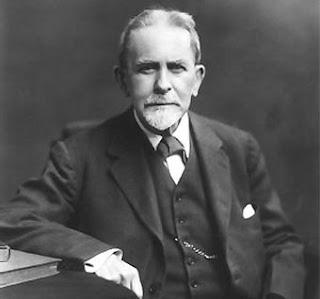En esta
segunda entrada me corresponde escribir sobre los españoles. Empezaré con lo
que podría ser una conclusión: a causa de un
conjunto imparable de circunstancias,
1).- Históricas:
un pasado tormentoso y muy complejo, con grandes invasiones y caídas: Roma, los
Godos, el Islam, los Austrias, los Borbones, Napoleón, la desintegración
imperial, la guerra civil.
2).- Geográficas:
tremendos gradientes de latitud y de altura, de climas, barreras montañosas, aislamiento
del continente, lejanía del imperio que fue.
3).- Culturales:
gran diversidad cultural, riqueza de comidas, quesos, vinos, lenguas y
tradiciones.
A causa
de todo esto, España es un país de
individuos.
Quiero
decir donde la persona de carne y hueso, el yo, tú y él mucho más que el
nosotros, vosotros y ellos, son la primera y la última referencias.
Cuando
los anglosajones se han referido al Spanish
pride no lo han hecho al orgullo de raza o de pueblo, sino a ese
sentimiento que aflora en un individuo español a la menor oportunidad y que es una autoafirmación del
yo, de lo mío y los míos, de mi honor, mi dignidad, mi mérito, mi equipo de
fútbol, mi santa patrona, mi edad, frente a los de otros.
Claro que
todo esto va cambiando, reduciéndose poco a poco de verdades como puños a
tópicos que inevitablemente envejecen. La juventud de hoy es mucho menos
individualista de lo que hemos sido los mayores, a tono con la homogeneización
globalizante que se vive en todo el mundo, gracias a la explosión de las
comunicaciones. Pero persiste, y lo hará durante mucho tiempo, un fondo
cultural y vital que es genuinamente español y que afecta por tanto a todos los
españoles, desde el Pirineo hasta el Estrecho, un fondo digo que es
individualista.
Algunos
rasgos del día a día ponen de manifiesto este individualismo entronizado en el
corazón de la mayoría de nosotros.
Uno muy
revelador está en la fiesta de los toros. ¿Por qué España, junto con algunas
naciones hermanas de Latinoamérica, es el único país del mundo donde existe
algo tan peculiar y denostado por otros como la fiesta de los toros?
 |
| Primeros momentos entre el toro y su torero. |
El matador
de toros es el paradigma del individuo. Una plaza de toros está llena de gente,
colores, ruidos, brillos y confusión. Pero en el seno de toda esta turbamulta
hay dos seres que están absoluta y despiadadamente solos: el toro y el torero.
El primero porque es un desgraciado animal al que han obligado a la soledad
frente a una muerte cruel. El segundo porque ha elegido estar solo, yendo así
en busca de la gloria y la consumación de su llamada. Uno de los espectáculos
más interesantes en una corrida es el de observar al matador que está a punto
de comenzar la lidia de uno de sus toros. Todavía están en la plaza el toro y
el torero anteriores, el ruido y la expectación ante lo que está a punto de terminar
son máximos. Pero el torero que va a entrar pronto en lidia sabe ya lo que le
espera e intenta prepararse para ello. Tiene que ser capaz de aislarse de toda
aquella confusión para
 |
José Tomás, uno de los mejores toreros del momento,
pensativo y expectante, con el rostro marcado por una
cicatriz.
|
poder estar a solas con
el toro, su toro, ese toro que puede herirlo gravemente, hasta matarlo,
y al que tiene que prestar una extraordinaria, concentrada atención. Solo a
través de este aislamiento llegará a ser
capaz de enfrentarlo. Y lo que uno puede observar maravillado es ese ejercicio
de concentración: cómo el torero, que bebe un poco de agua en un vasito de
plata, mira hacia dentro de sí mismo, cómo sus ojos se vacían de luz, se
mineralizan, porque él está vuelto hacia dentro, viajando por sus honduras
espirituales para sacar de allí el valor, la serenidad y la confianza en sí
mismo que va a necesitar enseguida. Todo esto es individualismo químicamente
puro. Mucho más que el del virtuoso del violín en el seno de una gran orquesta
o el deportista estrella o el conferenciante o el líder político o el boxeador.
El torero pone en juego su vida entera en unos instantes de gloria o muerte. Y
lo hace porque le da la gana hacerlo, aunando todas sus fuerzas, físicas y
espirituales, en el empeño.
 |
| (Tomado de lafiestaprohibida.blogspot.com) |
En el
entorno más limitado y menos existencial del arte, también el poeta y el
españolísimo cantaor de cante jondo, son ejemplos de belleza creada
desde la más profunda soledad individual. España es un país no muy culto pero con
una gran apreciación popular por la poesía y la canción. Ahí están García Lorca
o Machado o Miguel Hernández, mucho más conocidos y apreciados por los
españoles que Cervantes, Galdós o Baroja, para confirmarlo.
También son
ejemplos de individualismo en acción el pícaro, el listillo, el que consigue
orillar la ley para salvar sus intereses, los suyos, sin hacerle demasiado daño
a los demás, a costa del Estado o en general de una Autoridad de la que los
españoles siempre hemos temido y soportado el abuso. Ese individualista que
defiende lo concreto de su vida, la suya, frente a lo abstracto de las normas
de unas Instituciones a las que siempre ha visto como depredadoras, vive en el
corazón de muchísimos españoles, marcando un importante rasgo de nuestra
personalidad. Una frase muy conocida y utilizada resumiría todo lo que intento
decir: “¿Se lo pongo con IVA o sin IVA?”
Este
individualismo, tan peculiar de nosotros los españoles, nos marca. Entroniza al
individuo en el centro del paisaje humano. Desde
el individuo arrancan la mayoría de fuerzas e iniciativas imperantes.
 |
Juan Martín el Empecinado, héroe guerri-
llero español en la lucha contra Napoleón,
pintado por Goya (1814).
|
En lo
bueno, nuestro individualismo nos impone sus condicionantes, esos que nos hacen
ser más artistas que científicos, más místicos que filósofos, más guerrilleros
que soldados, más aventureros, navegantes o exploradores que comerciantes,
constructores o fabricantes. Hace también que la familia sea entre nosotros la
institución más poderosa, lo que no sucede en países más septentrionales. Así,
mientras que en Inglaterra y otros muchos países europeos es casi una ley que
los hijos abandonen el hogar paterno a los 18 años, en España pueden permanecer
en él hasta los 30. Todo esto tiene de positivo que crea una estructura social
de base muy sólida, capaz de soportar los peores desastres y de muchas clases
de generosidad. De la cual emana un humanismo a flor de piel, compasivo, misericordioso, cordial.
Uno de
los testigos más lúcidos de lo que quiero decir fue el gran Arthur Koestler. En
1936 era todavía un comunista convencido; la guerra civil lo sorprendió en
España como agente secreto del Komintern de Stalin, camuflado como periodista
británico. En 1937 las autoridades franquistas lo detuvieron en Málaga y tras
una serie de vicisitudes lo trasladaron a la cárcel de Sevilla con una condena
a muerte, que sería finalmente conmutada tras algunos meses de prisión. En su
libro Testamento Español, Koestler
describe con insuperable maestría literaria los acontecimientos que vivió en
aquellos días tan ominosos para él. En todo momento sorprende al lector la naturaleza de
las relaciones que los presos, muchos de ellos habiendo sufrido torturas
previas y muchos también finalmente fusilados, mantienen con los carceleros y
guardias civiles que los custodian. En ellas domina siempre la conexión
personal entre individuos que son, por encima y por debajo de todo lo que está
sucediendo, seres humanos que se tratan con respeto y compasión.
Pero el
individualismo, como todo, debe confirmar la regla de Heráclito, quiero decir
que tiene su cara y su cruz, sus aspectos positivos y negativos,
inevitablemente coexistentes.
En lo
negativo, el individualismo engendra nepotismo, endogamia y antiliberalismo.
El individualista es el
colmo de lo antropocéntrico, se siente en el centro del mundo, de su mundo, lo
único que verdaderamente le importa. Es en buena medida por este individualismo por lo que
España no ha sobresalido en muchas áreas en las que otros países europeos han
brillado. Podrían escribirse y ya se han escrito innumerables páginas sobre
ello. Me limitaré a mencionar lo que ha
sucedido en España con instituciones como la Universidad o actividades como la
investigación científica. Unas y otras requieren de los individuos que las
integran una visión cooperativa de sus actividades y una apertura curiosa a los
demás. Esto no ha sucedido en España, y pongo como prueba la proporción de
profesores o investigadores extranjeros presentes en nuestras instituciones de
enseñanza superior o investigación, sin duda de las más bajas entre los países
avanzados. Y no es que los españoles estén genéticamente incapacitados para ser
buenos profesores universitarios o investigadores científicos, naturalmente que
no, como prueban numerosos casos de éxito. Se trata de
un problema cultural, de un individualismo enraizado en nuestros hábitos
colectivos, que se manifiesta en todas aquellas actividades que exigen una
comunidad de esfuerzos y el respeto a unas reglas del juego absolutamente
limpias. Lo que no es óbice para que España haya engendrado instituciones tan
poderosas y multinacionales como la Compañía de Jesús o el Opus Dei. Pero en
ambos casos se trata de entornos con una férrea disciplina interna, donde la
bravura del individuo es domada y dirigida a integrarse en un esfuerzo
colectivo. Por eso los españoles han brillado siempre como gente de armas o de
iglesia, integrados en ejércitos donde, dominados por la fuerza los aspectos
más negativos de su individualismo, han podido manifestarse los más positivos.
Pero estos contrapesos disciplinarios a nuestro
individualismo han tenido también sus consecuencias nefastas. Los españoles hemos tenido que soportar desde siempre un
estado burocratizado y muchas veces despótico. Que ha exhibido un poder y una
seguridad para sus servidores, en contraposición con el resto de los españoles,
de los que se desprende el hecho terrible de que la ilusión de muchos jóvenes españoles
siga todavía siendo la de ganar una oposición a funcionario público para vivir
tranquilo el resto de sus vidas, sin grandes ilusiones, exigencias o
inseguridades, que todas ellas suelen ir juntas. Muchos signos ponen de
manifiesto la realidad cultural de este despotismo antiliberal omnipresente. Así
la importancia social del funcionario, el papel aterrorizante del inspector,
que llega al colmo cuando lo es de Hacienda. Ya
en el siglo XIX el gran Mariano de Larra describía con su “vuelva usted mañana” el poder omnímodo y arbitrario del
funcionario incompetente, capaz de bloquear cualquier iniciativa y con el que
quizá esté acabando ahora la revolución informática, pero ¡tan lentamente!... También
el desdén que muchos españoles sienten por la iniciativa privada, esa visión
del empresario como alguien que no tiene otras ambiciones que su
enriquecimiento, del beneficio empresarial como algo intrínsecamente ilícito.
La consecuencia de todo esto ha sido la contraria de lo que esperaban
los que detentaban el poder: en vez de un estado fuerte, un estado
permanentemente débil, incapaz de organizar un imperio atravesado por enormes
lejanías geográficas, teniendo que recurrir a algo tan miserable como la
delación secreta en una institución tan importante para el estado como fue el
Santo Oficio de la Inquisición, asolado por el riesgo permanente de invasiones, de las que la
última con carácter histórico, la de Napoleón, fue profundamente destructora.
Todavía hoy padecemos los españoles las consecuencias de este
despotismo disarmónico. Todavía Madrid sigue siendo tan centrista que
difícilmente puede contener con éxito la marea separatista de algunas regiones.
Así, mientras que desde Madrid se clama por el respeto que los nacionalistas deben a
ese mandato constitucional que nos hace a todos los españoles iguales ante la
ley, los madrileños no pagan un Impuesto de Sucesiones que arruina a muchas
familias andaluzas o catalanas, y vascos y navarros gozan por su parte de unas
condiciones fiscales privilegiadas con respecto al resto de los españoles. Junto a todo esto, Madrid ha venido cediendo a las
autonomías poderes que nunca debió perder el estado.
El espíritu leguleyo que siempre existió en una España de
gobiernos débiles que querían arreglar muchos de los problemas difíciles a base
de nuevas leyes y reglamentos, sigue existiendo. Las iniciativas empresariales
o sociales nuevas, siguen tropezando con numerosos desvíos y barreras
burocráticos, a los que se añade el que cada una de las autonomías repita en su
entorno muchos de los desvaríos centralistas. Uno
tiene la impresión de que sigue habiendo en España un exceso de leyes y, como
consecuencia, de “juristas” que las interpreten. También de que muchas de
nuestras leyes y ordenanzas difícilmente pueden cumplirse, lo que convierte a
muchos ciudadanos en infractores a la fuerza.
Si todo esto es así, si para lo bueno y para lo malo el individualismo sigue siendo un rasgo cultural que nos marca, ¿estará llegando el momento en que las cosas cambien?